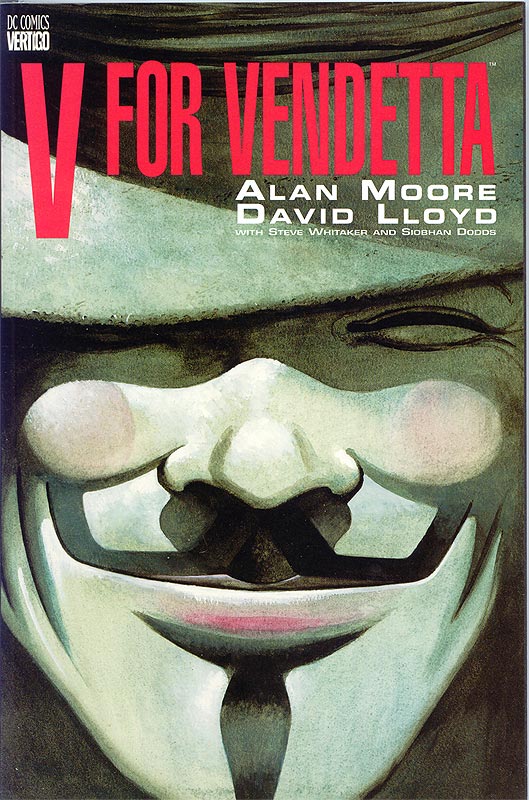HENNING MANKELL: CON EL ÉXITO EN LOS TALONES
Durante mis años universitarios en el Buenos Aires de mediados de los ochenta, fascinado por la política y la literatura policial, yo había descubierto dos verdades contundentes: una, que hacía mucho tiempo que nadie escribía novelas negras como las de Chandler y compañía; dos, que Suecia era un país modelo, un ejemplo a seguir, con su combinación de capitalismo y Estado de bienestar. Un par de décadas después, descubro a la vez, gracias a Henning Mankell, que estas dos verdades ya no se sostienen.
La novela policial se ha renovado y se convertido en la gran novela social del presente. Uno de los principales responsables de esta renovación es Mankell, un escritor sueco nacido en Estocolmo en 1947, que hace más de treinta años vive buena parte del año en Mozambique --dirige el Teatro Nacional en Maputo--, y que, en 1990, dio origen, con Asesinos sin rostro, a la serie de nueve novelas protagonizada por el inspector Kurt Wallander. Wallander recibe muchas cartas de lectores, pues Mankell ha logrado, a la manera de Conan Doyle con Sherlock Colmes, crear un personaje tan verosímil para los lectores que algunos creen que en verdad existe. Mankell ha sido devorado por su personaje, lo cual es uno de los mayores logros al que puede aspirar un escritor. El entrañable Wallander es un inspector de la policía de Ystad (en el sur de Suecia, en la gélida región conocida como Escania) que fracasa irremediablemente en su lucha contra el exceso de kilos, alguien que tiene problemas para superar su divorcio, con un padre bordeando la demencia senil y una hija rebelde a la que no puede entender. Es también un hombre que no deja piedra sin remover durante sus investigaciones, aunque, más allá del trabajo metódico, sus casos sean resueltos a veces gracias a la ayuda del azar o la intuición.
Existen otras razones para entender el éxito de Mankell. Una de ellas tiene que ver con el aggiornamiento de temas en la novela policial. Como dice el escritor uruguayo Elvio Gandolfo, en las novelas de Mankell el “caso” policial específico siempre termina entrecruzándose con “un hecho más amplio, social, espinoso”. En Asesinos sin rostro, por ejemplo, aparece uno de los grandes temas de debate en las sociedades de Occidente: ¿qué hacer con los miles de inmigrantes que llegan cada día a Europa y los Estados Unidos? Un refugiado somalí es asesinado en la calle por una organización racista de ultraderecha, cansada de la “generosa política de refugiados” del gobierno sueco. Wallander no es maniqueo, y siente “ciertas simpatías contradictorias por algunos de los argumentos xenófobos” que salen a la luz durante el juicio Wallander se pregunta: “¿Tenían el gobierno y el Departamento de Inmigración en realidad algún control sobre el tipo de gente que entraba en Suecia? ¿Quién era refugiado y quién un buscador de fortuna? ¿Era verdaderamente posible hacer una distinción?”
Con temas como la inmigración ilegal, la corrupción política y la aparición de violentos movimientos neo-nazis, Wallander es un policía a la usanza antigua que se convierte sin querer en testigo de la aparición de “un mundo nuevo que había surgido sin que él se hubiese dado cuenta”. Kart Wallander se pregunta: “¿Cómo iba a aprender a vivir en esta nueva era? ¿Cómo se maneja la enorme inseguridad que se siente ante los grandes cambios, que además ocurren demasiado deprisa?” Lo que Henning Mankell está narrando es, de manera específica, algo que el gran crítico esloveno Slavoj Zizek llama “la lenta y dolorosa decadencia del estado de bienestar sueco”. El éxito de Mankell se debe, entonces, a que la problemática local --Suecia ya no es la gran utopía social--, repercute en otros países de Europa y otras partes del planeta. Más allá de Mankell, la novela negra está en auge porque ha encontrado un modelo narrativo eficaz que le permite narrar la crisis de la sociedad capitalista en su estado más salvaje, tan competitivo como corrupto.
¿Algo más? Sí, la atmósfera, el escenario. Con Mankell nos encontramos ante un paisaje deprimente, de continuas nevadas, vientos huracanados, gris desolador en el cielo y temprana oscuridad en el invierno. Un paisaje ideal para las crisis existenciales en las películas de Bergman, crisis de las que no está exento Wallander, con su tendencia a la depresión y sus ataques de pánico (aunque, en Mankell, el problema existencial se halla subordinado al social). Se trata de un mundo muy provincial, muy particular. El “potente resurgimiento” de lo local se convierte para Zizek en un paradigma de los caminos que ha tomado el género policial en la aldea global: tenemos detectives catalanes, mexicanos, chilenos, tibetanos…
Los que todavía no han leído a Mankell harían bien en comenzar con Asesinos sin rostro, la más emblemática, eludir las más flojas (Los perros de Riga y La leona blanca), y seguir con La falsa pista, La quinta mujer y La pirámide, las únicas hasta ahora disponibles en español (editadas por Tusquets; de un par de ellas hay edición de bolsillo,en Quinteto). Los que saben sueco pueden leer la última novela publicada por Mankell, Innan Frosten (Antes de la nevada), en la que Linda, la hija de Kurt, hace su aparición como el nuevo detective principal de Mankell, Tenemos Wallander para rato.